EL FRAILE QUE SE PARECÍA A BÚSTER KEATON y otros pecios de la memoria (IV)

Espero que Marcelino no se me enfade si dedico esta parte al recuerdo del enfermero bondadoso que yo llamo sanfrayfrancisco.
El fraile que se parecía a Búster Keaton y otros pecios de la memoria (IV)
- Un enfermero bondadoso y comprensivo
- Una decisión imprevista: los hilos del destino
- Confesión y aberración
- El incienso derramado, la risa contenida del P. Pedro y el rayo fulmíneo del amor
Un enfermero bondadoso y comprensivo
Silencio. Extraño silencio roto ahora por una tos persistente, agobiante. Tras la desbandada, quedan solo los enfermos. Una tos, una queja apagada surgida de la fiebre, otra tos un poco más allá. El frío ha irritado las anginas, ha provocado la formación de placas de pus: la fiebre se ha disparado. Y entonces, entresueños, febriles, aprecian el inconfundible frufrú que provoca el haldear de hábitos, el entrechocar de las cuentas del rosario pasillo acá, un ligero carraspeo para hacerse notar (qué delicadeza de espíritu, qué exquisitez de trato, tan distinta a la de algún otro que, sigiloso y emboscado, nos espiaba cada día para pillarnos in fraganti: qué contraste, qué oximoron) y entonces ya sí identifican la voz inconfundible, cariñosa y comprensiva, con su marcado acento gallego:
—Cómo estás, ovejo.
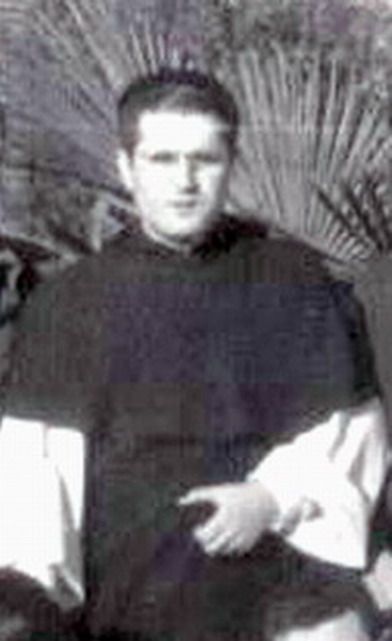
Y Fray, el bondadoso y paciente enfermero, llevaba su mano a la frente, te ponía el termómetro y acudía a otra camarilla, a ver cómo había pasado la noche otro enfermo, otro postrado en cama. Aquel humanitario fraile no podía sustituir de ningún modo los mimos y cuidados de la madre o de la abuela en situaciones tales, pero seguro que lo recordáis al menos como un paliativo a tan desolado desvalimiento a causa de la fiebre que acentuaba la nostalgia, la carencia de afecto y comprensión…
Una decisión imprevista: los hilos del destino
Hasta que el P. Arruga entró en la escuela de mi pueblo acompañado del maestro, mi contacto con la religión se había limitado al catecismo, a hacer la primera comunión con ocho años, a ir a misa los domingos (no todos) y a confesar, como era preceptivo, por Pascua. No había en mi familia en generaciones ni curas ni monjas. Ni siquiera fui monaguillo. Retrospectivamente, hasta yo mismo, con tales antecedentes —o mejor: con tal falta de antecedentes religiosos— me sorprendo por mi determinación sin fisuras: llegué a casa entusiasmado, se lo conté a mi padre, le mostré el cuadernillo de propaganda con fotos del colegio y, esa misma noche, asumió mi decisión.

Marcelino, un día de campo en Manzaneda (León)
¿Sabéis qué me impulsó —además de ese hilo misterioso llamado destino— a tomar la decisión? Los campos de fútbol. Y es que entonces yo soñaba —y seguí soñando unos años— con ser futbolista: aunque mi equipo era el Real Gijón —así lo nombrábamos entonces y no Sporting—, qué orgulloso me sentía con mi camiseta del Barça con el número ocho, el de Kubala; una camiseta que me habían traído como regalo los Reyes.

El orgullo de Marcelino: su carnet de jugador juvenil de futbol
Así que para mí —supongo que para otros muchos también— llegar aquella tarde de principio de octubre de 1962 cargando con un maletón de aquellos a la portería del colegio fue como aterrizar en planeta extraño. Experimenté por primera vez —de forma intuitiva, sin el apoyo discursivo que ahora, tantos años después, elaboro para contarlo— la necesidad de supervivencia, de adaptación al medio. Y vaya que si me adapté… A la semana —y no creo exagerar— se habían refinado mis modales, había aprendido a comer correctamente con los cubiertos, mi bable de la cuenca se castellanizaba de día en día, los rudimentos de la liturgia comenzaban a serme familiares, la convivencia con los otros —no sin recelo los primeros días— a ser relativamente normal (mi timidez me impidió siempre ser más abierto, más comunicativo: pero esa es otra historia). Y luego ya las clases, los deportes y, en fin, el periodo de adaptación dio paso a la rutina y su liga viscosa. Y así fueron transcurriendo los meses, los cursos.
Confesión y aberración
Como un autómata, me muevo en la penumbra camino de la capilla de la Escuela Menor. Silencio profundo, inquietante.

el mosaico del padre ITURGÁIZ recogía todas las miradas
A la entrada, en la parte trasera, en un rincón no lejos del armonio, vislumbro el confesonario. Su sola presencia me provoca un escalofrío; es ese desagrado repulsivo que se suele experimentar ante la visión de ciertos reptiles el que me recorre la piel, me eriza el vello. Y me acordé de mi primera (y traumática) confesión general al poco de instalado en lugar tan imprevisto, tan distinto y tan lejos del ambiente rudo de esforzados y, en general, descreídos mineros (escaldados por la connivencia o, cuando menos, el silencio cómplice del clero —salvo esas honrosas excepciones de siempre— con la persecución y represión cruenta de los derrotados en la guerra) cuyo contacto con la religión se limitaba a acudir solidarios a los funerales de vecinos y familiares, y a blasfemar con Dios y la Virgen como destinatarios preferidos y recurrentes de sus dardos.

en la penumbra del confesonario
Solo en esta penumbra silenciosa, recuerdo con desagrado —grima: esa es la palabra— aquella confesión general, tal vez con motivo de los primeros ejercicios espirituales. Una confesión general con la cara apoyada contra la barba cerda de aquel fraile de papada, coloradote y sudoroso, que resollaba al sonsacarle a un niño de 11 años al detalle los matices de los juegos de iniciación erótica con las niñas, esos inocentes juegos universales —jugar a médicos, por ejemplo— que se hacían escabrosos en sus preguntas intencionadas, en su insistencia en los matices (¿por debajo de la braguita, por encima?). Aquel confesor de cuyo nombre mejor no acordarse: ¡Cómo se regodeaba con el candor infantil, cómo se le agitaba la voz!, ¡con qué intención trataba de sonsacar hasta el más mínimo detalle de aquellos juegos infantiles entre niños y niñas, esos juegos de siempre; esos juegos eróticos de iniciación en el conocimiento mutuo de los cuerpos, eso tan normal e inocente, convertido en fuente de pecado, en tremenda perversión, en impureza abominable merecedora de castigo! Y, en fin, como no ha sido confesado hasta esta primera confesión general, el asalto de la culpa que te aniquila, que te abate, oh pecador sin saberlo hasta entonces: haber vivido en pecado mortal y cometido sacrilegio cada vez que has comulgado...
Tremendo: qué horror, qué perversión. A veces pienso que en verdad cuantos por allí pasamos hemos sido forjados en la resistencia, que esa forja ha impedido que sucumbiéramos: duros, curtidos en el frío y en el temor; que no haber quedado tocados (o al menos no del todo, no hasta la aniquilación interior) para siempre por el estigma de la culpa nos ha hecho fuertes, curtidos para la vida y sus contratiempos, sus adversidades. Resiliencia le llaman los psicólogos a esa superación de traumas y dificultades.
Escamado por el resuello y el aliento pegajoso de aquel inquisidor de tu intimidad, cambié de confesor. Y puesto a elegir, quién mejor que el bondadoso viejecito, delicado y comprensivo, aquel fraile de pelo blanco cuyas dos pasiones eran la jardinería y la filatelia (¿Cuántos de nosotros coleccionamos sellos con el venerable P. Fernando? Muchos, ¿verdad?).

Y llegado aquí, se me cuelan de rondón, como parte inseparable no sé si de la pesadilla o más propio de comedia bufa, aquellos libros de Monseñor Thiamer Tóth (¿Energía y pureza?) sobre la pureza mancillada y tanta zarandaja antinatural, anticientífica: pureza, abstención, enfermedad y pecado... Cuánta basura intelectual: con lo beneficiosa y saludable que es la masturbación como bien sostiene la literatura médica. Qué bien nos hubiera venido, pienso, un buen “mentífrico” al tiempo que un buen dentífrico: pero para la mente no había en la Procuración una pasta que limpiase tanta estupidez, tanta perversión mental e ideológica.

el cesto de recoger los pecados
El incienso derramado, la risa contenida del P. Pedro y el rayo fulmíneo del amor
Este pecio fue rescatado (un prolongado flash-back, rememorado con ternura al recordar al inseguro —y humillado a resultas— adolescente enfrentado a la tarea que se le acababa de encomendar) la noche del reencuentro. Mientras se ultimaban preparativos para la conmemoración en homenaje al P. Torrellas, se filtró como un añico de ese cristal roto que es la memoria. Fue instantáneo, como una revelación: un flamante monaguillo bambolea el incensario con inseguridad manifiesta. Todo parece ir bien: va cogiendo ritmo, cierta soltura incluso. Es un chico nervioso, tímido, muy inseguro. Apenas le ha dado tiempo de improvisar en la sacristía el manejo de aquel artilugio visto tantas veces volteado con pericia por otros monaguillos (Perico como le nombrábamos entonces o Pajarín como le llaman ahora algunos, Ochoa…). Que esté allí de forma imprevista tiene su origen esa misma mañana de otoño, un domingo más que se presentaba insustancial, un domingo que no olvidará nunca. Corría el curso 1964-65.
A eso de las diez, el P. Pedro entra en el estudio y pide al sorprendido muchacho, que lleva apenas dos meses en la Escuela Mayor, que le siga.

Que se disponga a ir al Santuario, que tiene que hacerse cargo del incensario. Ojos como platos, temblor de piernas, alguna pregunta tímida con voz entrecortada. En fin, no recuerdo la causa por la que el titular del incensario no podía cumplir con su menester. Y allá va, con el corazón a galope y tembleque en las piernas. Recibe una breve lección —tal vez del P. Llobat— sobre el manejo, función y cometido del incensario. Le instruyen sobre cómo quemar la pastilla de carbón, colocar convenientemente la naveta, accionar la tapa y dejar al descubierto la cucharilla… En la sacristía, claro. Aturdido, sabe que el templo está a rebosar, oye murmullos acallados, deslizarse de pies de quienes siguen entrando y buscan su acomodo. Irrumpen arrolladores ahora los acordes del órgano que impregnan de solemnidad sacra esta representación repetida. Le dan ánimos, que se tranquilice. Recibe la indicación para salir a escena.

Recuerdo borrosamente mi entrada hasta acercarme al lugar que ocupaba el incensario: me temblaban las piernas, la vista se nublaba, la boca era una pastosa tabla… Ya situado, tras arrodillarme, comencé a voltear. Cuando llegó el momento de echar el incienso sobre la galleta de carbón, detuve el incensario e intenté subir la tapa de la naveta, pero, zas, que la muy condenada se me escurre de las manos y cae con estrépito derramando buena parte del incienso. Allí vierais el sofoco del novato, el desear que la tierra se abriese y lo engullera, el tembleque renovado… Sabe que todas las miradas están pendientes de él, que su torpeza está causando hilaridad generalizada… Desde el suelo, mientras recoge los restos del naufragio, cruza su mirada con la del P. Pedro, que oficiaba la misa: este le insta elevando las cejas a que se levante y deje de recoger el incienso y acuda a cederle el incensario, que ya es el momento que marca la liturgia. Se sobrepone, acude al reclamo y con su ayuda vierte el incienso sobre la pastilla y dan cumplimiento al acto de incensar el entorno del altar. Cuando me devuelve el chisme aquel de mi humillación, veo la risa contenida del P. Pedro, una risa que, mirándome fijamente, se resuelve en una sonrisa tierna de comprensión y apoyo. Un alivio que me dio seguridad y que no he olvidado: de bien nacidos es ser agradecidos, como me enseñó mi güelina.
Fui durante algo más de un año —hasta que di el estirón y el largo del uniforme blanco apenas llegaba a mitad de las espinillas— no digo yo que un virtuoso —aunque mis piruetas hacía cuando no era observado— pero sí un buen monaguillo de incensario: desempeñé con solvencia y sin percances la tarea y gocé de las prebendas que tal oficio conllevaba, una suerte de canonjía: librarme de las tareas mecánicas de limpieza, saltarme el estudio de las mañanas de los domingos previo a la misa, beber los restos de las vinajeras y, sobre todo, escabullirme con precaución clandestina hasta la “Confitería Laiz” a saciar mi adicción a los coquitos y, de paso, en algún rincón apagado a salvo de miradas reprobatorias, apurar algún cigarrillo con delectación y vaga sensación de rebeldía, un difuso malestar de pecado menor, tan sensual y gratificante.
Ser incensario conllevaba además la tarea —conjuntamente con el monaguillo que llevaba la cruz— de pasar banco por banco el cestillo de las limosnas. Los asistentes a la misa solemne de las once —recordaréis— eran en su mayoría familias de León, que acudían asiduamente domingos y fiestas de guardar. Y, claro, venían con sus hijos y, ay, también con sus hijas.

Aquel primer día de humillación pública tuvo, empero, un contrapunto gozoso. Me temblaba el cesto en la mano, el manojo de nervios era una evidencia: la gente me miraba con simpatía compasiva, me sonreían comprensivas las mamás, acallaban risitas burlonas los chicos… En fin, me parecía estar y no estar, como si flotara, y mis pies, que sentía de plomo, fueran llevados por la inercia de la responsabilidad contraída. Y ocurrió el prodigio: puse una vez más mecánicamente el cestillo y entonces sus ojos, verdemar intenso como los de Maruzella, hirieron luminosos mi mirada y me paralizaron —ahora sí: literalmente— un instante atemporal. Desde ese instante, qué turbación sensual, placentera cada domingo: volver a ver a aquella niña de sonrisa dulce y mirada chispeante, aquella muchacha de la que me enamoré y con cuya evocación las noches en la paramera se colorearon de languidez ensoñadora y de suspiros adolescentes apenas contenidos. Desde aquella mañana inolvidable, los días se poblaron de emociones desconocidas hasta entonces y el cine de los domingos tuvo un serio competidor: el volver a ver a aquella niña, el de cruzar nuestras miradas con tímido pudor, llegar a sonreírnos pasado un tiempo, el de decir con los ojos lo que no podíamos expresar con palabras… Y qué terrible desvalimiento algún domingo que no acudió, qué congoja. Y qué desolación cuando entregué el relevo del incensario… No obstante, qué tiempo tan feliz, que nunca olvidaré, y la canción alegre del ayer…

6 comentarios
Salva -
Salva -
Antonio Argüeso -
Olóriz -
Me parece que has escrito demasiado bien la palabra Maruzella como para no haber buscado la canción en Youtube o Spotify. Sospecho que eres de la decadente escuela de Javivi y otros de tal calaña.
¿Para cuándo la próxima entrega? (No pares, ### no pareeees )
Tuñón -
En esa época el que brillaba con luz propia era el Oviedo.
Pasamos por la priedra al Madrid y al Barca.
Ahora es otro cantar tenemos un sucedaneo de equipo que se llama Real Oviedo.
Quién te ha visto ym quién te ve
Tuñón
JOSE MANUEL GARCÍA VALDES -
Quiero hacerte una precisión, en algún momento del relato dices: " Desde ese instante, qué turbación sensual, placentera ..." y digo yo: Si ya estabas turbado, tal como vienesconfesando a lo largo del relato no deberías decir: " Desde ese instante, más turbación sensual...". ¡Qué descaro!
No te canses, pequeño monje, en Italia chierichetto, amigo monaguillo.
Abrazos